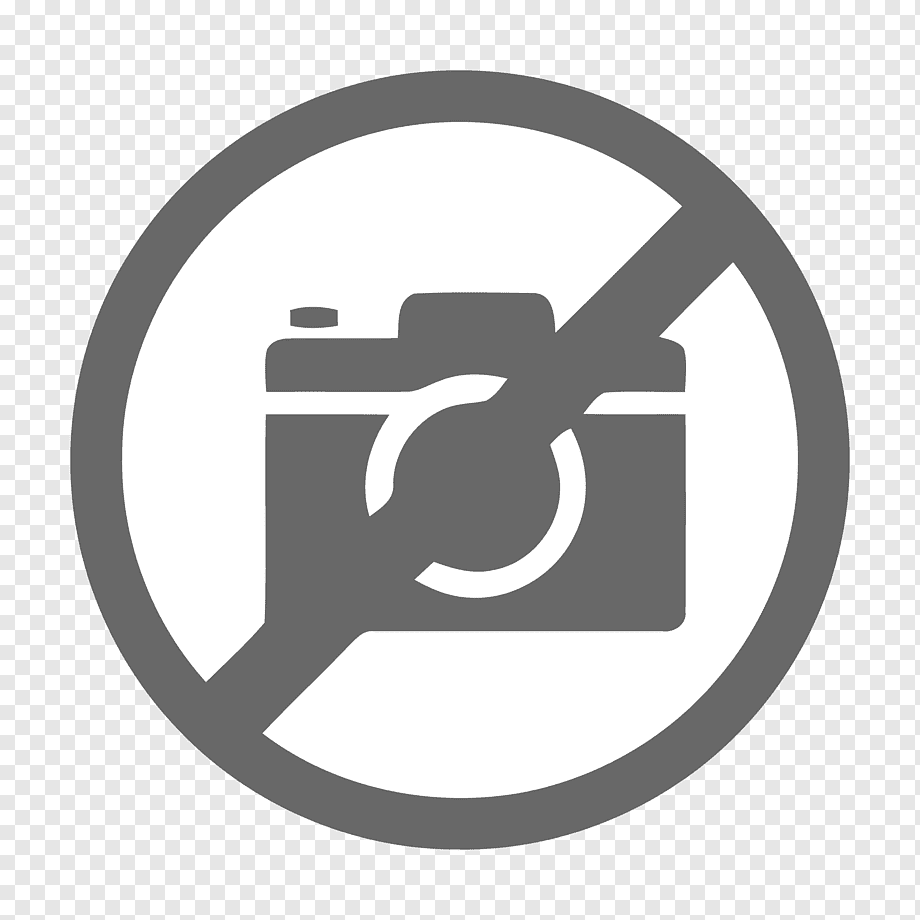Cristián Bellei: “El Simce ha ayudado a estigmatizar la educación pública”
palabrapublica.uchile.cl - 16/10/2025 14:20:00
Tema: Universidad de Chile
Audiencia: 468,0
VPE: $ 2,30K
Texto completo
El sociólogo y especialista en educación analiza las raíces del estancamiento del sistema escolar chileno, marcado por una excesiva privatización y una dependencia de las pruebas estandarizadas. El autor del libro El problema de la educación en Chile aborda en esta entrevista la reciente desmunicipalización de la educación, el deterioro de los liceos emblemáticos y el papel de los profesores en el aprendizaje escolar, y propone avanzar hacia un nuevo paradigma educativo. Por José Núñez En diciembre de 2023, cuando los colegios comenzaban a recuperarse de los efectos de la pandemia, se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2022, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE. Según esta evaluación, que mide el aprendizaje en lectura, matemáticas y ciencias de jóvenes de 15 años en 81 países, el sistema educativo chileno había mostrado cierta resiliencia. Los resultados no eran muy distintos a los obtenidos en la medición anterior, de 2018. Sin embargo, el balance fue agridulce: la mitad de los estudiantes chilenos no consiguió el nivel mínimo de competencia en matemática y un tercio no alcanzó el nivel básico en comprensión lectora (una proporción similar a la de ciencias naturales), puntajes que se encontraron por debajo del promedio de los países de la OCDE. Si durante el siglo XX el sistema educativo chileno avanzó significativamente en dar cobertura y acceso, en las últimas décadas el estancamiento en los aprendizajes —como se desprende de los resultados de la prueba PISA, que se han mantenido estables desde 2006— ha dejado en evidencia el principal desafío actual: mejorar la calidad de la educación. Cristián Bellei, uno de los principales expertos a nivel nacional en esta materia, acaba de publicar El problema de la educación en Chile (Random House), un libro en el que examina las causas de este estancamiento y busca responder por qué, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no se ha logrado mejorar la educación en los últimos años. Bellei es sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en Educación por la Universidad de Harvard. Fue uno de los fundadores del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, donde se desempeña como investigador, y actualmente es miembro del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación. Su libro está basado en las múltiples investigaciones que ha realizado a lo largo de los años, en las conversaciones que ha sostenido con educadores, estudiantes y familias y en la experiencia profesional que ha acumulado durante más de tres décadas en el campo educacional. “Chile hoy tiene uno de los sistemas escolares más privatizados del mundo. No ha existido otro proceso de privatización tan acelerado y tan drástico como el chileno”, afirma Bellei, para quien la reestructuración institucional en los 80, durante la dictadura, es la más importante que ha ocurrido en el sistema escolar de Chile desde su creación, ya que, entre otras cosas, redujo la educación pública a mínimos históricos y transfirió la administración de escuelas y liceos públicos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, reemplazando el Estado Docente por un mercado educacional. “La municipalización no es necesariamente una reforma de mercado. Pero en Chile se implementó para que el Ministerio de Educación dejara de ser, como decían los Chicago Boys, juez y parte de la competencia, y para que compitieran los públicos y los privados en el territorio, y si los públicos perdían, que el Ministerio de Educación no tuviera ninguna consecuencia como tal. Lo que está detrás de esos dos procesos es la creación del voucher como mecanismo único de financiamiento para los dos sistemas”, agrega el sociólogo en referencia al sistema de asignación de recursos basado en la subvención a la demanda, en que el Estado le entrega un monto tanto a las escuelas públicas como a las particular-subvencionadas por cada estudiante que integre su matrícula. “Cualquier iniciativa a favor de la educación pública iba a ser denunciada como una forma de competencia desleal; por tanto el Ministerio de Educación podía observar cómo la educación pública se desvanecía sin considerarlo motivo de alarma. Ahora, eso ha empezado a cambiar con la Nueva Educación Pública”, señala el experto, aludiendo a la ley implementada en 2018 que transfiere la administración de los establecimientos desde los municipios a nuevas entidades conocidas como Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). “Por primera vez desde los 80 tenemos no solo una política, sino una nueva institucionalidad, que obliga al Estado a darle una cierta prioridad a la educación pública, al menos por la vía de crear un sistema de gestión y de financiamiento que es complementario y distinto del voucher ”, explica. Uno de los mitos que Cristián Bellei se dedica a desmontar en El problema de la educación en Chile es la creencia de que en el país no se ha hecho nada para mejorar la educación. Más bien, ha sucedido lo contrario. En las últimas décadas, se han implementado medidas numerosas y ambiciosas, como las reformas curriculares, el fortalecimiento de la profesión docente y el aumento de la jornada escolar, junto con otras de carácter más institucional: la creación en 2011 del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, la promulgación en 2015 de la Ley de Inclusión y la instalación desde 2018 de la Nueva Educación Pública. El problema, para el autor, radica más bien en haber priorizado la competencia de mercado y la rendición de cuentas basada en pruebas de logro académico, que “han producido un estrechamiento curricular y reforzado una pedagogía mecánica orientada a entrenar a los estudiantes para rendir bien en esas evaluaciones”, dice en el libro. Usted contrasta con datos el mito de que la educación privada es más efectiva. ¿Cómo se podría combatir esa idea? —En la educación la privatización viene por la vía de la elección de escuela. Por tanto, es muy importante cómo las familias perciben las ventajas y desventajas de unas y otras escuelas. En esa dinámica, la publicación de rankings sobre desempeño académico, principalmente el SIMCE, ha ayudado a estigmatizar la educación pública. La idea de que el sistema va a mejorar porque las familias privilegian las escuelas con mejores puntajes es errada. Los puntajes absolutos de los rankings son engañosos, porque no toman en cuenta las condiciones en las que trabajan las escuelas. En el mundo está muy demostrado que la comparación bruta de puntaje no es lo que permite saber la calidad de una escuela. ¿Cómo se puede combatir ese mito? Dejando de poner tanto énfasis en las pruebas estandarizadas, de promover los rankings, de creer que el Simce es el norte de todo el sistema y de empujar a las familias a ser los promotores de la competencia de las escuelas. ¿Por qué tardó tanto tiempo la desmunicipalización de la educación? —En los 90 se pensaba que si el Ministerio de Educación proveía ciertas condiciones básicas (textos escolares, capacitación docente, regulación de la profesión y herramientas de planificación educativa), los municipios iban a despertar e iban a dar prioridad a la educación. Esa hipótesis demostró ser completamente errada. La gente no creía en la municipalización, la inmensa mayoría de los chilenos prefería que el Ministerio de Educación administrara las escuelas. Ninguna encuesta ha mostrado que las familias miren prioritariamente los planes de educación de los candidatos a alcalde para elegirlos. Del listado de 15 o 20 temas que los municipios gestionan, la educación estaba casi siempre en los últimos lugares, muy detrás de la delincuencia, la pavimentación de calles o los consultorios. Muchos políticos y algunos intelectuales, de distinto color político, se enamoraron de esa idea y la siguieron promoviendo por mucho tiempo. No fue fácil convencerlos de que había que hacer una reforma institucional importante. En el capítulo dedicado al deterioro de los liceos emblemáticos da varios argumentos en contra y a favor de mantener estos establecimientos públicos selectivos. ¿Cómo se conjugan los proyectos educativos de estos liceos con la educación integral para el siglo XXI? —En el caso de los liceos emblemáticos, a los problemas comunes de todo el sistema público se sumó la idea de que ya no tenían un proyecto educativo, porque varias de las funciones que cumplían comenzaron a ser cuestionadas. El sistema de educación media dejó de ser selectivo. Antes era selectivo por naturaleza. Cuando la enseñanza media y superior se masifican, la selección mediante pruebas comenzó a ser problemática. Era raro que existiera una institución cuya misión fuera seleccionar a quienes accederían a las mejores profesiones. Después hubo muchas políticas específicas que afectaron su proyecto, como el ranking de notas [que se agrega en la admisión universitaria]. Los jóvenes empezaron a preguntarse qué sentido tiene estar en liceos con promedios tan altos: mejor ser cabeza de ratón que cola de león en el ranking. En ese ambiente de pérdida de sentido no solo hubo protestas en los establecimientos emblemáticos, sino mucha violencia, y una incompetencia de todo el sistema adulto institucional por prevenir, sancionar y eliminar esas formas de violencia, que son francamente inaceptables. ¿Cómo se pueden renovar para el siglo XXI? Pienso que es un debate que se tiene que dar. Aunque son muy discutibles desde el punto de vista de la equidad, en muchos países europeos existen instituciones de este tipo, tal como existían en Chile. Por lo tanto, no se trata de una aberración del sistema, sino de una opción de política educativa. Si es que la vamos a mantener, tenemos que discutirla bien, organizarla y precaver sus efectos no deseados, y también entender que no todos los estudiantes van a poder acceder a estos liceos. Por naturaleza, son una minoría. Es importante que existan políticas complementarias para los otros establecimientos, que no impliquen que todo el mundo perciba que si no va a esos pocos elegidos, están perdidos. También aborda las pruebas estandarizadas de medición de aprendizaje, y cómo moldean los procesos de enseñanza, generando cierta homogeneización de los proyectos educativos. ¿Qué se debería hacer con estos instrumentos, que han pasado a ser más un fin que un medio? —Los sistemas de evaluación del desempeño que implican algún grado de accountability , de responsabilización del sistema por los aprendizajes de los estudiantes, son quizás hoy la política institucional más promovida en el mundo. La razón es que es muy importante, cuando los sistemas educativos ya se han masificado, preocuparse por los aprendizajes. La sociedad del conocimiento requiere preocuparnos por saber si estamos logrando que los estudiantes adquieran las habilidades más complejas que queremos. La pregunta es cómo se hace, y existe un debate en el mundo al respecto, pero claramente aquí se ha exagerado un poco. Si lo que a uno le preocupa es cómo le está yendo al país —si tenemos grupos, zonas o aspectos del currículum que están quedando atrás—, esto se puede saber sin necesidad de aplicar una prueba censal todos los años. Si el propósito es monitorear, con pruebas muestrales bien calibradas bastaría. En ese aspecto, el SIMCE da una falsa seguridad, porque hace creer que estamos superpreocupados por cada aula en específico, pero en realidad es bien poco útil para mejorar la enseñanza. Es como si te pesaras cada 20 minutos porque quieres bajar de peso. Lo que hay que tener son sistemas más complejos de supervisión, de inspección, de acompañamiento, y no caer de nuevo en la ilusión de que por una ecuación que alguien en el Ministerio de Educación en Santiago hace en un computador, podemos averiguar exactamente el valor agregado de cada profesor en cada rincón de Chile. A propósito de los profesores, ¿qué se necesita hoy en día para que la docencia sea convertida en una profesión de alto estatus? —Durante la pandemia, un ministro de Economía decía que los profesores eran flojos, que querían quedarse en la casa con pantuflas y un guatero, y que por eso no querían ir a clases. Esa imagen refleja la facilidad con que se desprestigia y se ningunea a los profesores, en un entorno social donde cada vez menos personas se entregan ciegamente a la autoridad, y enhorabuena. Si uno mira los indicadores objetivos —tanto en términos de condiciones laborales y salariales como de formación e imagen social—, los profesores tienen razón en sentir que se les bajó el estatus, lo que se revierte con políticas que recuperen ese estatus. En su segundo gobierno, la presidenta Bachelet impulsó una de las grandes reformas en esa dirección: la nueva carrera profesional docente. Los salarios docentes han mejorado en los últimos años producto de eso y los criterios para acceder a la carrera de pedagogía ahora son más estrictos. Finalmente, creo que los propios profesores y sus organizaciones sindicales también tienen una responsabilidad importante. Muchas familias perciben que en sus escuelas hay alto ausentismo docente, que algunos profesores no son sensibles a las necesidades de los estudiantes, que hay muchos reemplazos, y tienen razón en parte. Efectivamente, las estadísticas muestran que en algunos establecimientos el ausentismo es elevado. Si uno mira las encuestas a los directivos, la segunda preocupación más mencionada es cómo reemplazar a los profesores que faltan. ¿Cuáles serían los componentes esenciales de una educación integral? —Tenemos que aprender de quienes lo hacen bien, y partir por los cercanos. Es más estimulante saber que en un establecimiento parecido al mío, en Chile, hay comunidades educativas que realizan prácticas de mejor calidad, de las que yo puedo aprender. El sistema tiene que aprender a identificar las buenas prácticas y a difundirlas, tiene que tener la capacidad de aprender horizontalmente, no esperar a que venga alguien de Singapur a decirnos qué hacer. En general, hay una buena orientación, pero hace falta tener dispositivos de trabajo en las escuelas, liceos y jardines que apunten a una pedagogía enriquecida. Esa pedagogía está basada en un mayor protagonismo tanto de los profesores como de los estudiantes. Está orientada a un aprendizaje no solo académico o memorístico, sino más integral. Los sistemas excesivamente orientados a los test estandarizados inhiben esa pedagogía. Pero no es el único factor: hay que fortalecer la formación docente, y la sociedad también debe asumirlo. Algunos docentes cuentan que, cuando intentan implementar innovaciones pedagógicas, una de las mayores dificultades que enfrentan es la resistencia de los propios estudiantes y de las familias. Los estudiantes suelen pensar que debatir con los compañeros, preparar una presentación, construir un argumento, investigar en internet o leer distintas fuentes no es aprender, que no están haciendo nada. Y las familias dicen: “Bueno, ¿cuándo le van a hacer la prueba?”, “¿Por qué no trae nota?”, “El cuaderno vino vacío”. Entonces, también existe una idea social muy arraigada sobre lo que significa un buen aprendizaje, y eso es algo que debemos cambiar. Autor: José Núñez